El siguiente artículo lo saqué de un comentario que dejó un anónimo en "Tormenta en Júpiter" (Un post de este blog). La verdad es que sea quien sea le estoy muy agradecido. Interesante para leer y saber. Es largo pero vale la pena.
--------------------------------
Decrecer para vivir
Por Alicia Dujovne Ortiz
Para LA NACION
El conocido chiste sobre el origen de los argentinos (“los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, del barco”) encierra un escándalo del que solemos perder conciencia. Significa, lisa y llanamente, olvidar a los argentinos que no descendieron en nuestras costas después de ninguna travesía marítima, porque ya estaban allí. Una reciente relectura de la Excursión a los indios ranqueles, de ese extraordinario escritor que fue Lucio V. Mansilla, me ha vuelto a sumergir en el escándalo originario. La pintura colorida y sabrosa de aquellos indios condenados a la desaparición, a los que Mansilla describe, con un respeto libre de idealizaciones, en sus últimos gestos, como si se tratara de los hombres y las mujeres de Pompeya, captados momentos antes de quedar paralizados bajo un manto de lava, convierte a ese libro en una de las maravillas literarias de la Argentina; un libro que contiene, por lo demás, dos pasajes fundamentales. En el primero, el cacique Mariano Rosas, que lleva el nombre de don Juan Manuel –de quien ha sido el cautivo y el ahijado, gracias a lo cual ha aprendido a leer el diario La Tribuna y a enterarse de lo que en Buenos Aires se planea para su pueblo–, le dice al coqueto y seductor Mansilla, ataviado con su capa roja y revestido con sus más brillantes promesas de pacificación: “Mire, hermano, ¿por qué no me habla la verdad? Usted no me ha dicho que nos quieren comprar las tierras para que pase por el Cuero un ferrocarril [...]. Después que hagan el ferrocarril, dirán los cristianos que necesitan más campos al Sur y querrán echarnos de aquí [...]” Tartamudeando un poco, Mansilla le contesta: “Eso no ha de suceder, hermano, si ustedes observan honradamente la paz”. “No, hermano –le retruca el cacique–, si los cristianos dicen que es mejor acabar con nosotros.”
Y el segundo es la explicación que Mansilla recibe acerca de la economía ranquel, en la cual una vaca para comer carece de precio. El que necesita, se la pide al que la tiene, que se la da con vuelta, puesto que “el que la recibe, algún día ha de tener”. “¿Y si no llega a tener, o si se muere antes de pagar?”, pregunta Mansilla. “En ese caso, paga la familia o los amigos”, le responden. “¿Y si no tiene amigos?” “No puede dejar de tener.” Contrariamente a lo que sucede con los cristianos, entre quienes “el que tiene hambre no come, si no tiene con qué –piensa entonces Mansilla–, estos bárbaros han establecido la ley del Evangelio; la solidaridad; el valor en cambio para las transacciones; el crédito, para las necesidades imperiosas de la vida”.
Las últimas palabras del libro prueban hasta qué punto el vistoso y refinado coronel sabía que la matanza definitiva llamada Campaña del Desierto se perfilaba ya en el horizonte: “Reíamos sin inquietud cuando debíamos estar taciturnos o gemir. Yo amo, sin embargo, el dolor y hasta el remordimiento, porque me devuelve la conciencia de mí mismo”.
Esta conciencia de nosotros mismos nos ha sido devuelta en estos días, de modo más o menos profundo o superficial, según los casos, a raíz de las muertes por inanición de varios indios del Chaco, indios que nunca conocieron otra cosa que la pobreza en una tierra avara, pero cuya extrema miseria actual excede con creces los límites de la ya conocida. ¿Origen de esas muertes? La caída en el precio del algodón y las talas de bosques para plantar la soja, ese nuevo ferrocarril que avanza fragoroso y trepidante por el territorio argentino, destruyéndolo todo a su paso, tierras, árboles y gente.
No es de extrañar que los nuevos asentamientos hechos de palos y arpillera que surgen día tras día como hongos en los alrededores de Buenos Aires y que, por comparación, vuelven lujosas las villas más antiguas del conurbano, estén poblados en su mayoría por chaqueños y formoseños. La capital de la República no ofrecerá trabajo, pero sí bolsas de basura más repletas de proteínas que las de Resistencia, en cuyas villas miseria ya no es posible resistir.
Desde los tiempos de Mansilla se ha dicho y repetido que el progreso, el desarrollo y, por último, la globalización, servirían para dar pan y trabajo a todos. Aunque la repartija siguiera desigual, el resultado de ese crecimiento permanente y, al menos en apariencia, imposible de frenar, permitiría que todos comieran de una vaca monstruosamente engordada, en la que siempre habría un bife para el que se lo ganara con su trabajo. En lo que a mí respecta, la relectura de Mansilla, los decesos por hambre de los chaqueños y la comprobación cotidiana de que el crecimiento no parecería arrojar como resultado menos indigencia, sino todo lo contrario, me han movido a revisar algunas notas sobre una dulce utopía que, no por serlo, deja de convencerme por completo: el decrecimiento, esa teoría socioeconómica que intenta terminar con la omnieconomización del mundo, que destruye la religión del producir y del consumir.
El padre del decrecimiento fue el rumano Nicolas Georgescu-Roeger, muerto en 1994. Podemos considerar a Gandhi, que decía: “Debemos vivir en forma más simple para que simplemente los demás puedan vivir”, lo mismo que a Ivan Illich y a Jean Baudrillard, como los exponentes de esta filosofía a la que en Italia se llama decrescita y en Francia, décroissance. El año pasado, en este último país, hasta se creó un movimiento político llamado PPD, Partido por el Decrecimiento, que en las últimas elecciones francesas habrá obtenido diez votos como mucho. Está ligado al Institut d’Etudes Economiques et Sociales pour la Décroissance Soutenable y su cabeza pensante se llama Serge Latouche.
Lo que en concreto se promueve con este abandono de la fe en el progreso infinito –absurda, en un planeta finito como el nuestro–, no es regresar a la Edad Media, sino a la producción material de los años 60-70; evitar los viajes kilométricos de las mercancías; relocalizar las actividades; reducir el despilfarro energético; penalizar el gasto publicitario; volver a una agricultura próxima al habitante y a una vida frugal. En otros términos, reducir la acumulación, escuchando el consejo del oráculo de Delfos, más válido que nunca: “De nada demasiado”.
En realidad, Latouche prefiere decir “acrecimiento”, así como se dice “ateo”, para insistir en la carga religiosa de la creencia en el desarrollo. “Acrecer” significa desistir de aplicarle al siglo XXI las ideas del XIX, que triunfaron en el caso de los ranqueles, víctimas del sacrosanto ferrocarril. “El desarrollo –dice Latouche– es una enfermedad que cree ser su propio remedio.” Ahora bien, ¿en qué momento estamos listos para bajarnos del bólido tecnoeconómico que avanza derechito a incrustarse contra la pared? “La alternativa histórica existe cuando la situación no permite otra salida; cuando se está obligado, consciente o inconscientemente, a construir otra sociedad.” Salta a la vista que Francia, con su voto masivo al hiperdinámico Sarkozy y no al mínimo PPD, dista de estar objetiva y subjetivamente en esas condiciones. Toda sociedad que se perciba a sí misma con un grado satisfactorio de desarrollo y que siga esperanzada en encontrar salidas dentro de él, se sentirá poco dispuesta a abandonar la megamáquina, por más cerca de su nariz que se halle el muro.
Como ejemplo de esa “alternativa histórica” que obliga a inventarse otro modo de vida, Latouche y sus seguidores han propuesto el caso de los millones de africanos que viven al sur del Sahara. “Náufragos del desarrollo”, estos hombres y mujeres se las han ingeniado creando redes complejas por medio del lazo social. Es un archipiélago de pequeños oficios y emprendimientos, fuera del campo oficial, compuesto por racimos de personas ligadas entre sí. No se trata, sin duda, de ningún paraíso, pero sí de una autoorganización a la que Latouche califica de “femenina” y que consiste en prestar, en tomar en préstamo, en dar, en recibir, en emprender, y en no guardar lo recibido, sino en colocarlo de inmediato para que los demás aprovechen.
En su Ensayo sobre el don, Marcel Mauss ha desarrollado sus teorías acerca de la obligación de dar, de recibir, de devolver, teorías que recuerdan las de nuestros eliminados aborígenes pampeanos. Otro recuerdo menos lejano nos las trae a la mente: la crisis de 2001. Tanto tiempo después de la excursión a los ranqueles, en la Argentina tuvimos una “alternativa histórica”. Nuestros propios náufragos sobrevivieron gracias a las asambleas barriales, a los mercados de trueque, a las fábricas autogestionadas. Para la clase media en su mayoría, la alternativa duró poco, apenas el tiempo necesario para que el notable repunte de la economía permitiera recuperar la fe. Para una cantidad de indigentes que no ha disminuido, se prolonga hasta hoy. Las cooperativas de cartoneros son el mejor ejemplo; no el único.
En nuestro país, hierven y bullen numerosas cooperativas “arracimadas” que prosiguen con su tarea al margen de lo oficial, o casi. He tenido ocasión de frecuentar una de ellas ( www.vadevuelta.org.ar ), que, además de ocuparse de los obreros de un nuevo tipo –esos trabajadores desempleados, amontonados en torno de las grandes ciudades–, trata de remontar el cauce hasta su nacimiento. ¿Cómo? Costeándose, por ejemplo, hasta Formosa, para que los escuálidos campesinos de una región calcinada y olvidada enumeren sus necesidades –qué semillas les faltan, qué abonos, qué herramientas–, antes de que la desesperación los empuje a armar sus tolderías en los alrededores de Buenos Aires, y antes de que sus chicos se extingan en tres meses fumando paco.
Los indios no han desaparecido: siguen allí. Se los ve cada noche revolviendo basura. Importa poco que quienes la revuelven sean morochos, o rubios teñidos, o rubios verdaderos, o que los muertos del Chaco sean criollos o tobas: la condición de indio se la da el desamparo. Aunque por otra parte, todos nosotros, víctimas de distintos ferrocarriles y de distintas sojas, somos los indios de una sociedad que, como diría Mariano Rosas, no habla la verdad.
Si Cristóbal Colón inauguró la globalización, nuestras sociedades mercantilizadas siguen haciéndonos brillar espejitos ante los ojos. Saltar del bólido en plena carrera requiere no dejarse obnubilar por esos juguetes caros que se pagan caro. La simplificación del deseo se consigue de a varios, en concordancia con aquella idea ranquel de que no tener amigos es imposible, y también a partir de estas tres actitudes contrarias al gigantismo: la supervivencia (por adaptación a lo que se tiene, no a lo que se nos impone como si esas aspiraciones fueran las nuestras); la resistencia (a convertir el progreso en objeto de culto), y la disidencia (que nos permite hacernos a un lado mientras el monstruo se estrella).
En el libro de Mansilla, el cacique Mariano Rosas le pregunta al enjoyado militar: “¿Su Presidente es un hombre bueno?”. ¿Qué podía contestarle Mansilla? Le contestó que sí, y quizá fuera cierto. Sin embargo, mintió: a los indios tenían que disolverlos en la nada para cumplir con un tan supuesto como feroz imperativo histórico, el mismo que hoy condena a millones de náufragos en el mundo entero. ¿Oponerse a esa condena, ya no con la esperanza de un porvenir radiante sino de un achicamiento, justifica la fundación de un PPD? En las presentes circunstancias, competir en el terreno político, en Francia, en la Argentina o donde sea, aspirando a decrecer desde arriba y por decreto, suena risible. Pero oponerse tampoco implica reiterar el célebre “que se vayan todos”. Yo diría que, más bien, significa concentrarse en lo suyo. Pluralidad, infinidad de “suyos” coaligados. Decreced y multiplicaos. A ver, ¿existe un plan viable y poco ambicioso para que los chicos de Gregorio de Laferrère conozcan otra cosa que su gueto natal, y otro para que, a las cinco de la tarde, las madres adolescentes de José León Suárez llamen a sus hijos a tomar la leche, y otro para que en los áridos caseríos del Noroeste se plante papa y zapallo? Acaso en la suma de los proyectos modestos esté el secreto.
miércoles, 22 de agosto de 2007
Silencio... Decrecimiento... (Escrito por Alicia Dujovne Ortiz - Enviado por anónimo)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


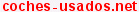

4 comentarios:
Interesante artículo.
En realidad lo que me gustó es que concentrarnos en lo nuestro, por otro lado yo quisiera agregar la palabra "tranquilidad" Por qué? Porque lamentablemente no puedo cambiar muchas cosas del presente y menos del pasado, si puedo "existir" si puedo por lo menos alimentar mi mundo y en lo posible compartirlo aunque no muchos puedan ver, pero vos lo ves, el creador de este silencio también y eso es lo importante. Al fin y al cabo no somos muchos pero tampoco somos pocos. La verdad creo en la critica pero no soy un critico, tampoco conformista, mi lucha es interior y si se puede contagiar mejor...
Jajaja rimo al ultimo.
El articulo me pareció una muy linda respuesta a lo que escribió "el silencio".
Pude enterarme quién fue el que me pasó este artículo, gracias a que hubo un silencio que me aturdió por no saber quien había sido el tan amable.
El autor de este envío fue Charly Oliva.
Se le agradece...
muy agradecido por tu visita y tus palabras, encuentro este lugar ademas muy interesante, prometo leer este articulo de forma completa y comentarlo, en este instante me es imposible, seguiré por aqui.
saludos.
a mi me lo envió mi viejo... que quedo alucinado con la filosofía del Decrecimiento... dicho sea de paso existe una corriente política en Francia que postula estas ideologías (en las ultimas elecciones llegaron a juntar la amplia minoría de 10 votos jajaja)
Por mi parte me suena a comunista... Como una demo cracia comunista valga la contradicción...
Me gusta, sigo soñando
Publicar un comentario